Dos escándalos mayores han explotado en las postrimerías de la Administración de Endara: el de la licitación y expropiación de los tragamonedas y el de la tercera licitación del proyecto hidroeléctrico Estí.
Por complejos que sean los detalles técnicos y la buena fe de algunos de los actores, la realidad de fondo es transparente para el observador con dos dedos de frente y un ápice de conciencia.
Se trata de una pugna cruda entre intereses creados por negocios millonarios. Se trata de una pugna que envuelve a dos de los más altos personeros del Estado, quienes han intercambiado gravísimas acusaciones mutuas. Se trata de una pugna que apesta a corrupción, según el sentido propio de este término, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española: acción y efecto de “echar a perder, depravar, dañar, podrir”.
En 1982, cuando el PRD estaba en el gobierno de la dictadura y se destapó el escándalo del Programa de Vivienda de la Caja del Seguro Social, por una suma superior a los cien millones de balboas, escribí en el diario La Prensa una serie de artículos sobre la corrupción. De uno de ellos reproduzco los siguientes párrafos:
“La corrupción se ha agravado pero no solo en cantidad. La calidad misma de la corrupción se ha transformado para lo peor, durante los últimos años.
Existe la corrupción del inmoral. Es una corrupción clandestina que todavía se oculta, porque se reconoce a sí misma como una violación de la norma moral. El inmoral en este sentido es un hipócrita, que traiciona en su acción subrepticia la probidad que profesa abiertamente. Pero el inmoral se ubica por ello en una especie de submundo de la comunidad, en las áreas de sombra y no a la luz pública. Su vergüenza le impide ostentar su corrupción, con lo cual se frena parcialmente su impulso nocivo. El temor a ser descubierto se convierte para él en el substituto del respeto a la ley.
Más allá, existe la corrupción del amoral. Es una corrupción descaradas, que rechaza su propia culpa, porque desconoce la validez de la norma moral que su acción infringe. El amoral en este sentido es un vividor, que al margen de responsabilidades se aprovecha de quienes la cumplen. Pero, aunque al descubierto, el amoral se ubica más en la periferia que en el centro de la comunidad. Su propia desvergüenza tiende a aislarlo en su corrupción y a impedir que esta se vuelva contagiosa. El rechazo que suscita resulta del respeto que los otros sienten por la Ley.
Todavía, más allá, existe la corrupción del cínico. Es una corrupción agresiva; que se burla de la acusación en su contra o ataca a su acusador porque se cree por encima de la norma moral, como si este fuera válida solo para los débiles y no para los poderosos. El cínico en este sentido es el prepotente, que impone a los otros sus arbitrariedades para regodearse en un egoísmo sin restricciones. Clandestina o descaradamente, el cínico busca ubicarse en la cúspide de la comunidad, porque solo desde allí está en condiciones de satisfacer un apetito corrompido que nada frena ni aísla. Ni el temor a ser descubierto, ni el rechazo de los otros le sirve de substituto a la vigencia de la Ley. El cínico es un hombre sin Ley, dispuesto a imponer su capricho, como si fuera Ley, a los demás.
Lo grave, lo muy grave de nuestra situación socio-política es que hemos pasado de la corrupción del inmoral a las del cínico. Ante esta realidad, el silencio y la pasividad son insoportables. Frente al poder que corrompe, se necesita la conciencia que denuncia, sanciona y rectifica. La acción contra la corrupción tiene que ser valiente y recia. Pero no debe llegar a destruir la comunidad, sus vínculos básicos de solidaridad humana, ni su esperanza de poder superar etapas razonablemente, con el aporte de todos los que quieran forjar nuevos usos, para suplantar viejos abusos”.
Al releer actualmente estas reflexiones, no puedo menos que recordar la frase que reiteraba Arnulfo Arias: la historia se repite en espiral. Pero si la corrupción que se dio bajo la dictadura se repite ahora en democracia, es porque tiene raíces profundas en la sociedad y la cultura panameña.
Para liberarnos de esta repetición hay que transformar el poder público y la política no por sí solos, sino desde una renovada inspiración ético-religiosa, capaz de transformar la conciencia misma de las personas. De otra manera, el espiral se convierte en círculo vicioso del que no podremos salir.
Publicado en El Panamá América el 21 de agosto de 1994.
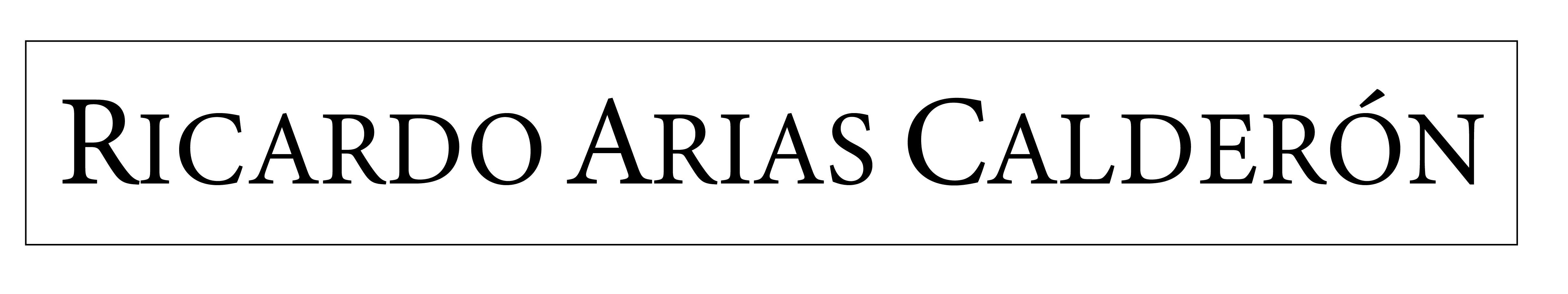
Comentarios recientes