Por Ricardo Arias Calderón
Publicado en el suplemento El Panamá América, el 25 de agosto de 1963
Nos reúne aquí un interés por la educación, más no un interés cualquiera por una educación cualquiera, sino un interés vital por una educación cristiana. A través de las contingencias históricas de personas e instituciones –y en ambas la comunidad católica se ha mostrado fecunda–, la gran contribución de la Iglesia a la enseñanza ha sido sin duda el ideal cristiano de la educación. Y digo ideal, en vez de idea, porque ésta, nuestra concepción, no es solamente un esquema mental que permite comprender la realidad educativa, sino también un programa de acción que orienta esta realidad hacia la promoción libre y voluntaria de la vida en Cristo.
Vale la pena por consiguiente que los católicos apreciemos este ideal cristiano de la educación para que realizándolo cabalmente lo proyectemos sobre la sociedad panameña como principio que la anime y como meta que la atraiga. Sería imposible analizar este ideal en su integridad porque todo en el cristiano está en eterno proceso de desenvolvimiento y desarrollo orgánico; pero sí podemos enfocar algunos de sus aspectos originales, precisamente aquellos a los cuales deberán integrarse todos los nuevos aportes que los nuevos tiempos susciten.
La fe cristiana es concretamente una adhesión a la Persona de Cristo y este hecho domina nuestra concepción de los valores educativos. Toda educación presupone, en efecto, una cierta unidad, no pudiendo ser solamente un conglomerado de ideas disociadas o de hechos desarticulados. Más esta unidad, desde el punto de vista cristiano, no es la unidad que impone un sistema ideológico, como sucede en los regímenes marxistas y totalitarios, ni la unidad que garantiza un monopolio institucional, como sucedió en ciertos estados clericales y sucede todavía en algunos estados laicos; es, por el contrario, la unidad de la persona humana, al desarrollo de la cual deben orientarse todas las actividades educativas. De allí, que para el cristiano no sea inadmisible que el Estado pretenda acaparar la función de educador a cualquier nivel de la enseñanza que sea, porque esto atentaría contra la libertad de la persona; pero de allí también que los cristianos debamos guardarnos de afirmar que solo en instituciones oficialmente cristianas es posible educarse cristianamente, esto sería menospreciar la responsabilidad de la persona. Por consiguiente, si bien la comunidad católica debe exigir que se le reconozca el derecho de crear centros educativos católicos y debe luchar porque no se discrimine, de cualquier manera que sea, contra dichos centros, es imperativo que esta misma comunidad no limite su preocupación al bienestar y al desarrollo de sus centros propios sino que abarque, en sus inquietudes y esfuerzos, el bienestar y el desarrollo de los centros educativos del Estado.
La Persona de Cristo, a la que nos adherimos por la fe, contiene en su unidad personal el misterio de la conjunción de dos naturalezas, una humana y otra divina. De igual manera el ideal cristiano de la educación, orientado hacia el desarrollo de la unidad personal del hombre, comprende la síntesis de dos formas de actividad educativa, una esencialmente natural que tiene por fin la promoción de la persona en cuanto humana y la otra, esencialmente sobrenatural, que tiene por fin la promoción de la persona en cuanto cristiana. Para nosotros los creyentes, aunque sea posible distinguir estas dos formas de actividad educativa, es perfectamente artificial separarlas, porque el crecimiento vital de la persona debe realizarse de manera global y coordinada, para que, a medida que el niño o el joven afirma sus facultades racionales, descubra las exigencias de la ciencia y comprenda la eficacia de la técnica, al mismo tiempo realice las potencialidades de la gracia, capte el sentido de la fe y experimente las virtualidades de la oración y los sacramentos. Una verdadera educación cristiana es una educación que impulsando el dinamismo natural de la razón y de la voluntad del hombre, dispone ese dinamismo para recibir las energías sobrenaturales que Dios confiere por la fe, la esperanza y la caridad. Tomar en cuenta estas energías sobrenaturales y confiar en su influjo es hacer muestra, no de piadoso idealismo, como creen algunos, sino del realismo más radical, de ese realismo que solo se colma con la fuente viva de toda realidad.
Así el ideal cristiano de la educación exige el enlace íntimo entre la naturaleza y la gracia y requiere, por lo tanto, la plena conciencia de que este vínculo tiene una historia, historia de pecado y de redención, historia de hechos y de promesas.
En efecto, el educador cristiano no olvidará jamás que el niño o el joven a su cargo es un hombre marcado por el pecado original y por las inclinaciones al mal que el pecado suscita y, por consiguiente, no rehuirá el recurso a una disciplina esclarecida pero recia. Sin embargo, el educador cristiano olvidará menos aún que el pecado original ha dejado intacta la esencia misma de las facultades humanas y de su libre juego y que el dominio sobre la malicia y el acceso a un nuevo orden de bondad no son, principalmente, la obra de la represión disciplinaria sino del estímulo y de la atracción de la gracia redentora La obra educativa cristiana requiere un prudente equilibrio entre el reconocimiento de las fuerzas oscuras que agitan el fondo de toda conciencia humana y la confianza en las aspiraciones luminosas, inscritas naturalmente en el hombre y más aún en aquellas inspiradas gratuitamente por Dios.
Además, el educador cristiano debe tener presente que, dados los hechos de la condición actual del hombre, el vínculo entre la naturaleza y la gracia es primordialmente un vínculo en forma de cruz, es decir, un vínculo que comporta tensión y sufrimiento de tal manera que una función importante de su oficio es descubrirle al niño o al joven que la tensión puede ser creadora y el sufrimiento redentor, cuando el ser humano los acepta libremente y con amor. Pero el educador cristiano debe tener más presente aún que la cruz es garantía de resurrección, que la fe cristiana está preñada de promesas y que todo su dinamismo la orienta hacia la transformación de la condición actual del hombre, de modo que otra función de su oficio es avivar la inconformidad y la inquietud de la juventud, señalándole vías de posibles realizaciones. La obra educativa cristiana exige también, por consiguiente, un sabio equilibrio entre el acatamiento de los hechos que desgarran la vida humana y el esfuerzo por realizar las promesas que la enaltecen.
Nuestro ideal de la educación requiere, como acabamos de verlo, el desarrollo conjunto de la vida humana y de la vida cristiana de la persona para que ésta se configure a imagen y semejanza de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Es evidente, sin embargo, que este desarrollo conjunto no puede llevarse a cabo de la misma manera en un centro educativo expresamente católico y en un centro educativo del Estado, pero lo importante es que se lleve a cabo en ambos. Permitidme algunas observaciones sobre la manera como pudiera perfeccionarse este desarrollo en los centros católicos y sobre la manera como pudiera promoverse en los centros del Estado.
Se admite generalmente que la vida humana de razón exige libertad y que, por lo tanto, debe imperar en la escuela una atmósfera de diálogo, en la que los estudiantes puedan expresar sus opiniones y adquirir la experiencia de la responsabilidad y de la iniciativa. Pero no se reconoce con igual prontitud que la vida cristiana de fe requiere tanto y, si se quiere, más libertad aún, porque es una vida gratuitamente conferida por Dios, por encima de las exigencias de la naturaleza humana y, por consiguiente, no puede ser plenamente asumida por el hombre sino mediante la libre adhesión del amor. Que esa libertad implique el riesgo de la infidelidad, admitámoslo con franqueza, pero precisamente ese riesgo le da todo su valor y todo su arrojo a la fidelidad del creyente y hace de su fe, no la costumbre que le impone una colectividad sino el principio mismo que anima su más personales y responsables iniciativas. Nada favorecería tanto la atmósfera religiosa de nuestros colegios católicos como la aceptación integral de que la vida del espíritu es una aventura arriesgada, en la que todo “sí” se perfila sobre el fondo de un posible “no”. La educación cristiana, escribe el filósofo católico Jacques Maritain, “comprende que a cada nivel de la vida humana… el cristiano debe asumir riesgos más o menos grandes; que nunca está al abrigo [de ellos] y que al mismo tiempo debe estar preparado a luchar hasta el fin por su alma y por su vida en Dios, empleando cada día las armas de la cruz” (1).
Para compensar o más bien, para darle forma a este espíritu de libertad que debería fomentarse en la enseñanza religiosa, es necesario que se le dé más importancia en los colegios católicos al culto religioso pero al culto no en su parafernalia sino en su esencia, concebido como acción y expresión de la comunidad de maestros y estudiantes, la cual bien podría estar articulada en pequeños grupos de amistad y piedad, captando así el sentido gregario de la juventud para orientarlo hacia el descubrimiento de la dimensión eclesial de nuestra fe. De esta manera, la libertad no produciría un individualismo exacerbado que se limita a la crítica y se instala en la duda, sino se acompañaría de una solidaridad religiosa que animaría al individuo en sus momentos de incertidumbre y de dificultad.
Los cristianos debemos esforzarnos, como ya les decía, no solamente en perfeccionar dentro de las escuelas católicas el desarrollo de la vida humana y de la vida cristiana, sino también en promover este desarrollo dentro de las escuelas del Estado. La tarea en este campo es mucho más ardua, porque la hemos descuidado y porque dada la naturaleza de las escuelas del Estado, el desarrollo de la vida cristiana en ellas debe revestir formas diferentes de las que se reviste en las escuelas católicas. Y, sin embargo, es una tarea de primera urgencia, para nadie es un secreto o no debería serlo que los elementos comunistas están concentrando sus esfuerzos a este nivel de la enseñanza, con la intención de capturar la mente de la juventud panameña en un periodo de su evolución, en que todavía no tiene el criterio formado y que, por lo tanto, es susceptible a prácticas de adoctrinamiento y de encuadramiento.
¿Cómo promover el desarrollo de la vida cristiana en las escuelas del Estado? Recordemos ante todo que la Constitución que nos rige en su artículo 36 dice: “reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños” y que “se le enseñará en las escuelas públicas pero su aprendizaje y la asistencia a actos de su culto no serán obligatorios para los alumnos, cuando así lo soliciten sus padres o tutores”. Es evidente que la primera obligación de la comunidad católica con respecto a las escuelas del Estado es asumir en la realidad de los hechos esa enseñanza que la Constitución prescribe y dentro de la cual prevé, además, de un aprendizaje intelectual, la participación al culto. Debería ser objeto de honda preocupación para la comunidad católica que 17 años después de establecido este principio constitucional todavía no se haya traducido integralmente en los hechos. La culpa es parcialmente nuestra, porque concentrando toda nuestra atención y nuestros fondos en la creación de centros expresamente católicos, hemos descuidado, hasta recientemente, la enseñanza religiosa de más del 80 % de la juventud panameña que asiste a centros educativos del Estado. Pero la culpa es también, y hay que decirlo sin rodeos, parcialmente del Estado. La manera cómo se enseña la fe católica en las escuelas del Estado debe ser consonante con la naturaleza misma de esa fe; es inadmisible, por consiguiente, que el nombramiento de los profesores de religión se haga de tal manera que personas escépticas o aún incrédulas en materia religiosa se vean encargadas de su enseñanza, pero es más, la fe católica enseña, como lo destaca el apóstol San Pablo en su Epístola a los Romanos (X, 14), que para que creamos es menester que nos predique la palabra de Cristo quien por Cristo ha sido enviado y, por lo tanto, es necesario para que la enseñanza religiosa posea su pleno sentido cristiano, que los profesores de religión sean nombrados por el Estado en acuerdo con el Jefe Apostólico de la comunidad católica, a saber el obispo; en fin, la vida de fe no se reduce al aprendizaje intelectual de ciertas verdades sino que exige además un culto animado por la participación sacramental de modo que la enseñanza de la fe requiere también la acción sacerdotal de capellanes, cosa que la Constitución presupone al referirse al culto.
Si el Ministerio competente tuviera un consejero eclesiástico encargado de la supervisión de la enseñanza religiosa se podrían, sin duda, encontrar formas adecuadas que permitan conciliar las exigencias de la fe que ha de enseñarse con las necesarias prerrogativas administrativas de dicho Ministerio.
Así, la primera tarea de la comunidad católica para promover el desarrollo de la vida cristiana en los centros del Estado es la de asegurar en ellos la enseñanza de la religión, tal como la Constitución lo prescribe. Pero la comunidad católica no puede solamente servirse de las escuelas del Estado, tiene también que servirles. Nuestra segunda tarea es la de contribuir, de manera cristiana, al mejoramiento de la enseñanza estrictamente humana que se da en dichas escuelas. Para ello, debemos estimular entre esa mayoría de maestros y profesores que son católicos una aguda conciencia del valor y de la significación cristiana de sus actividades educativas seglares y debemos también suscitar entre las juventudes católicas el deseo de consagrarse, en el sentido fuerte del vocablo, al oficio de maestros y profesores. De este modo las escuelas del Estado recibirían el influjo de católicos consagrados a la enseñanza y esto tendría un doble efecto. En primer lugar, la conciencia y el dinamismo religioso de estos maestros y profesores repercutirían sobre su capacitación profesional, haciéndolos más amantes de la verdad científica, puesto que en ella verían un reflejo de Quien dijo: “Yo soy la verdad” (Jn. XIV, 6) y haciéndolos también más respetuosos de la libre personalidad de sus estudiantes, puesto que en ellos reconocerían a Quien dijo: “cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mi hermanos menores, a mí me lo hicisteis” (Mt. XXV, 40). En segundo lugar, el espíritu de verdadera consagración con que estos maestros y profesores se dedicarían a sus funciones de educación puramente humana sería un testimonio discreto del valor de la fe que los anima, sin que ellos tuvieran que prestarse a ningún proselitismo imprudente e indebido. A este propósito vale la pena recordar las palabras del mismo filósofo a quien ya cité anteriormente: “no hay evidentemente matemáticas cristianas pero si el maestro posee la sabiduría cristiana y si su enseñanza fluye de un alma consagrada a la contemplación, el modo o la manera como comunica su enseñanza, es decir, a la manera como su alma y su espíritu pueden afectar e iluminar el alma y el espíritu de otro ser humano, transmitirá al estudiante y despertará en él algo que está más allá de las matemáticas, de la astronomía y de la mecánica…”. (2)
Me he permitido este largo análisis de la manera como pudiera perfeccionarse el desarrollo conjunto de la vida humana y cristiana en las escuelas católicas y en las escuelas del Estado, para sugerir que el ideal cristiano de la educación debe y puede encarnarse en los hechos. Sin embargo, cabe hacer una advertencia. Por perfecto que sea el desarrollo conjunto de la vida humana y cristiana en las escuelas católicas y del Estado, éste está condenado bien a la ineficacia o, por lo menos, a una eficacia menguada, si la familia no asume su responsabilidad primordial en materia educativa. El pensamiento católico insiste, y en la experiencia lo confirma, que la responsabilidad primordial por la educación debe incumbirle a la familia, célula elemental de la vida social. Si el ambiente que rodea al estudiante en su casa es un ambiente muelle, donde predominan criterios egoístas y materiales, como puede suceder entre familias acomodadas o si ese ambiente es un ambiente promiscuo, donde predomina la ausencia de responsabilidad y de previsión, como puede suceder entre familias de escasos recursos, el desarrollo conjunto de la vida humana y cristiana que la escuela promueve se verá minado y contrarrestado a la base. A ustedes padres de familia les compete una función educadora, la que deben cumplir cabalmente antes de que puedan levantar un dedo acusador contra los maestros y profesores, católicos o del Estado.
Cristo, a quien nos adherimos por la fe, es una Persona que reúne en sí mismo la naturaleza de hombre y la naturaleza de Dios. Pero es más aún. Es también una Persona que reúne en sí mismo la originalidad de lo individual y la riqueza de lo común, porque es un ser único y debido a su misma singularidad, es la cabeza del conjunto de los creyentes, quienes por la fe viva vienen a constituirse en su Cuerpo Místico. La doctrina cristiana ha sido, es y será siempre portadora de los más puros valores personales y de los más exigentes valores comunitarios, porque comunidad de personas hay, para el cristiano, aun dentro de la absoluta unidad de Dios. El ideal cristiano de la educación no promueve, por lo tanto, el desarrollo de la persona en un círculo cerrado sobre sí mismo, más bien es un centro de comunicación con los demás. El educador católico reconoce sin dificultad que el estudiante, como miembro de una sociedad particular, debe prepararse para contribuir al bien común de la misma. Por lo tanto, el programa de estudios debe fomentar la adquisición de un conocimiento de la realidad nacional y debe orientar la atención del joven hacia las actividades profesionales u otras que la sociedad requiere con mayor urgencia. Pero el educador católico cree firmemente que el bien común de una sociedad es precisamente el bien de las personas que la constituyen y tienen un destino personal, más allá de la misma sociedad terrestre. De allí que para él, la preparación del estudiante, en vista del bien común, debe ordenarse a su propia capacitación en función de su más íntima vocación. Por consiguiente, los programas de estudios deben estimular esos vuelos de entusiasmo imaginativo y de interés intelectual que conducen a la contemplación gratuita de la verdad, a la libre apreciación del bien y a la espontánea complacencia en la belleza, de modo que haya quienes se consagren al saber desinteresado y otros a la investigación pura, sin las cuales la cultura de un pueblo se asfixia. Una vez más, la obra educativa cristiana es una obra de equilibrio o de síntesis, pues reconociendo los deberes hacia la sociedad, se afirman los derechos de la persona.
Uno de los signos más prometedores de la educación que se da actualmente en los colegios católicos de Panamá es su creciente preocupación por proyectarse apostólicamente sobre el ambiente. Si hubo épocas en que los colegios católicos tendieron a encerrarse sobre sí mismos y a convertirse en ghettos espirituales, estas han pasado definitivamente. No solamente los colegios católicos abren hoy día sus puertas con mayor amplitud a las inquietudes y a las ansias de la sociedad contemporánea, sino que, tomando la iniciativa salen “extramuros” en búsqueda del contacto vigorizante con la realidad ambiental. Las pruebas de este nuevo espíritu son innumerables: desde las ferias industriales que se celebran anualmente en uno de los colegios católicos hasta la experiencia vivida hace un par de semanas en un colegio de religiosas, donde un grupo de señoritas y jóvenes se reunieron después de una jornada de conferencias y de una misa comunitaria, a cantar alegremente y a “hacer sociedad”, como dicen los españoles; desde las misiones catequísticas que llevan a cabo decenas de muchachos y muchachas hasta las charlas sobre problemas políticos dictadas por personalidades públicas.
Yo me permitiría hacer dos sugerencias para afianzar aún más esta nueva actitud y conferirle mayor impacto. En primer lugar, es imprescindible que se establezca rápidamente entre los colegios católicos, una fuerte unidad de acción mediante el establecimiento efectivo de un consejo superior de la educación católica, el que tendría por misión el planificar el conjunto de la obra educativa de la Iglesia y concertarla con la obra educativa del Estado. La coordinación de programas de estudios, la unificación de servicios comunes, establecimiento de equipos de profesores laicos que suplan a los profesores religiosos en las materias estrictamente humanas, promoción conjunta de actividades deportivas, económicas, sociales, académicas y religiosas, estás serían algunas de las tareas que afrontaría este consejo y sin la realización de estas tareas los colegios católicos estarían cometiendo el grave error, más aún, el pecado, de dispersar y desperdiciar sus medios.
La segunda sugerencia que me permitiría hacer es la siguiente: es urgente que pongamos todo lo que nos es propio al servicio de la sociedad y, sobretodo, de los centros educativos del Estado. Resulta que aquellos que con frecuencia acusan a las escuelas católicas de vivir al margen de la vida nacional, ahora que comprueban el renacimiento apostólico de estas escuelas se esfuerzan por aislarlas y marginarlas, esgrimiendo argumentos de una intolerancia incalificable. Para contrarrestar este esfuerzo, cuyos motivos será fácil adivinar, no es suficiente que profesemos nuestra solidaridad social, es necesario que mediante servicios rendidos demos testimonio concreto de nuestro amor fraternal. ¿Por qué nuestros centros educativos no podrían abrigar escuelas nocturnas, privadas u oficiales? ¿Por qué nuestros futuros gimnasios no podrían estar abiertos a los jóvenes de las escuelas oficiales vecinas y más ampliamente a las juventudes de los barrios en los que se encuentran? ¿Por qué estos mismos gimnasios no podrían acoger clubes sociales para los padres de familia de varias escuelas católicas y del Estado? ¿Por qué no podrían los colegios católicos intercambiar periódicamente maestros y profesores con las escuelas del Estado? ¿Por qué los servicios de biblioteca de las escuelas católicas no podrían estar abiertos a los maestros y profesores de las escuelas oficiales? ¿Por qué no podrían reunirse los que enseñan una misma materia en instituciones católicas y del Estado para discutir métodos pedagógicos y problemas educativos? Algunas de estas medidas pudieran resultar inaplicables, pero debemos cerciorarnos de que no lo son por falta de un amor fraternal fuerte y decidido, que venza el egoísmo y el orgullo que inevitablemente acosan a todos los hombres.
La función de los padres de familia en hacer posible algunos de estos actos de servicio fraternal es capital. Con frecuencia ellos son los que frenan las medidas renovadoras que los religiosos y religiosas responsables estarían anuentes a adoptar y las frenan, no siempre por oponerse a ellas en principio, sino más bien porque estas medidas exigen una participación activa y constante de los padres de familia, los cuales, a veces, prefieren delegar toda responsabilidad educativa a quienes, aunque así lo quisieran, no podrían asumirla.
Señoras, señores, su asistencia aquí es signo de su vital interés por la educación cristiana de sus hijos. En sus manos está que el ideal cristiano de la educación se encarne cada día más en la realidad de los hechos y que así se forje una juventud digna de Quien poco antes de morir dijo a sus discípulos: “Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque de verdad lo soy”. (Jn. XIII, 13).
- Jacques Maritain. “Pour une philosophie de l’education”. Lib. Artheme Fayard, Paris, 1959, p. 193.
- p. 197.
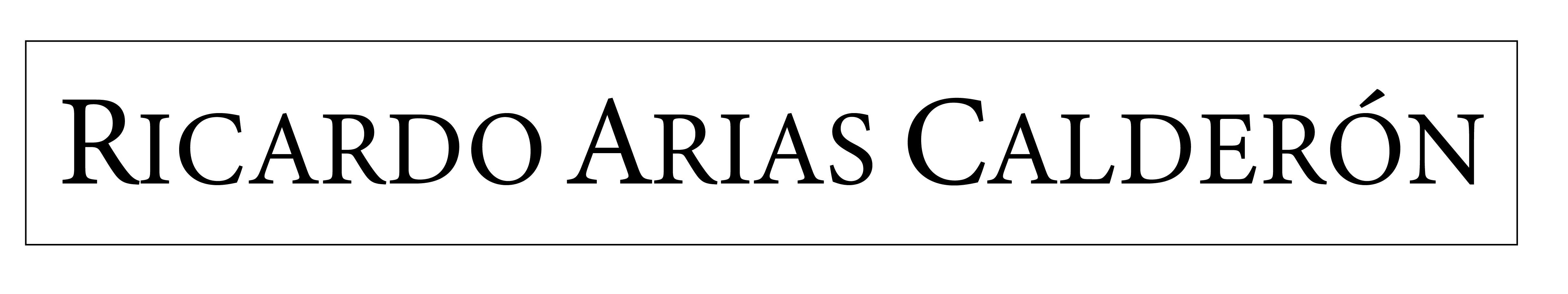

Comentarios recientes